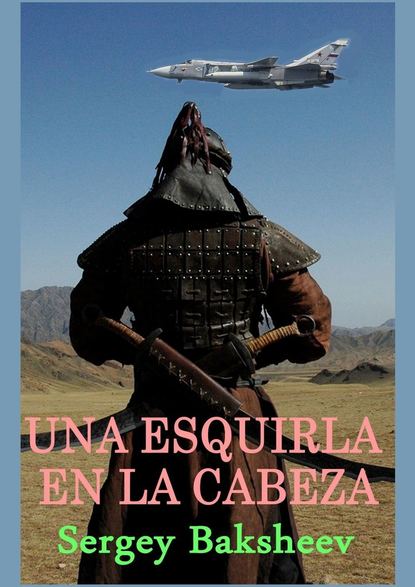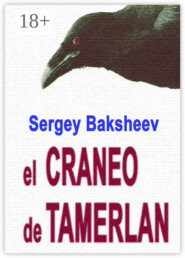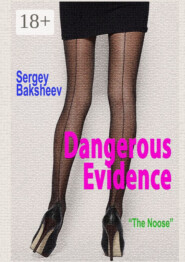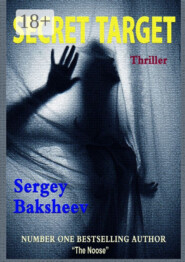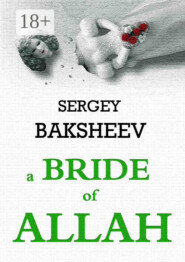По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Una esquirla en la cabeza
Автор
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Por qué me dice eso Viktor Petrovich? Yo no estoy en contra. – Martynov sentía los efectos del fuerte alcohol y comía con apetito.
– Recuerdas cuando te puse la tercera estrella de teniente? Utilicé aquel caso, el año pasado, de las estudiantes ahorcadas, y declaré a tu favor, porque hiciste muy buen trabajo. Varias veces llamé a los superiores para que no olvidaran sobre tus servicios. ¿Te imaginas si yo no hubiera intervenido por ti y te hubieran olvidado?
– Ehh.., Viktor Petrovich… Yo… entiendo. Muchas gracias. – Martynov, con un pedazo de pan en la boca, miró fijamente a su superior.
– En ese momento toda la gloria fue para ti… Lástima que yo estuviera de permiso. – El mayor exhaló con tristeza. – Pero ahora no se trata de eso. Ahora somos uno. ¿Verdad? —
– Claro. – asintió el teniente.
– Bueno. Otro palito. – el mayor vertió el resto de la bebida en las tazas. – Por qué cosa brindamos? —
Andrei Martynov pensó, y con un poco de vergüenza, dijo:
– Viktor Petrovich, brindemos por que se cumplan nuestros deseos. —
– Eso es brindis de mujeres. Las mujeres siempre sueñan, miran para el techo y sueñan. Para el hombre, un deseo es una meta. Y uno tiene que alcanzarla. Nosotros no tenemos tiempo de soñar. ¡Hay que agarrar el toro por los cuernos! O la ternera por la cintura. – Petelin se carcajeó por la ocurrencia, se secó los ojos y, ya más serio, dijo: – Y tú, ¿que deseos tienes? —
– Bueno… yo… – Andrei murmuró tímidamente. – Yo quisiera tener un deseo y que se cumpliera, como en los cuentos. —
– Y hablas como en los cuentos. – el mayor se sonrió, pero en la oscuridad su sonrisa ebria no se notó. – Brindemos por eso. —
Chocaron las tazas y bebieron. Ese último trago no le cayó bien al mayor. La cabeza le dio vueltas, se sintió apretado, soltó los botones en el pecho y salió del auto. El aire fresco alivió, agradablemente, su cuerpo sudoroso.
– Ya me siento bien, Andrei. – Petelin bostezó. – Epa, no nos podemos quedar dormidos. ¡Hay que ir a la pelea! Vamos a quitar el parabrisas.
Juntos destornillaron los tornillos que sostenían el marco del parabrisas. En ese momento, desde la oscuridad, se oyó un aullido profundo. Era desagradable y atemorizador.
– Que es eso? – suavemente preguntó Andrei, manteniendo la mano en alto como si dijera: “presente”.
– Quien coño sabe, – respondió Petelin, después de pensarlo un poco. – Pero no parece que fuera un lobo. Puede ser lejos y cerca. En la noche uno se confunde.
– Pero aquí hay lobos? – se sorprendió Andrei.
– Pues claro! Alguien tiene que perseguir a los saigas para que no engorden. ¡Espera! – El mayor levantó un dedo y puso atención hacia la oscuridad reinante. ¿Oyes? Cascos correteando. ¿Oyes? Esos son los saigas. ¡Seguro! Están ahí. Vamos a perseguirlos. – Gritó alegre y se metió en el carro. – Pon la luz alta y corre a toda velocidad para allá! —
El mayor señaló hacia la oscuridad y puso el rifle delante de él sobre el tablero. Andrei prendió el motor y arrancó violentamente.
– Corre! ¡Corre! ¡Empieza lo más interesante! – el mayor incitaba al subalterno.
Alentado por los gritos, Andrei, obedientemente, hacía los cambios de velocidad. Lanzó el auto hacia adelante sin escoger camino. ¿Pero de cual camino pudo haberse tratado en la estepa salvaje? La máquina se sacudía en la superficie desigual, ella saltaba en los mogotes invisibles y en esos momentos, Andrei, instintivamente, quería aplicar los frenos. Pero el mayor lo alentaba con gritos emocionados:
– Pisa el acelerador hasta el fondo! ¡Alcancémoslos! —
Pequeños matorrales latigueaban la carrocería para después desaparecer bajo las ruedas. Piedrecitas golpeaban la parte baja del automóvil, los amortiguadores sufrían y el volante temblaba y hacía temblar a Andrei. El presionaba fuertemente el pedal de la gasolina, agarraba con dureza el volante y trataba, con todas sus fuerzas, de mantener el auto en línea recta. Ni siquiera trataba de esquivar mogotes y arbustos. A esa velocidad, temía no controlar el auto. Como estaban sin parabrisas, el viento, en ocasiones, era fuerte y frío y latigueaba el rostro. Las olas de aire penetraban por las mangas de la chaqueta y por cualquier abertura que hubiera en la ropa. Algunas veces le parecía a Andrei que él iba completamente desnudo. Quería cubrirse del viento y abotonarse, pero soltar los dedos del volante saltarín, no podía.
El mayor, quien ya estaba borracho, dio un grito de euforia y enseguida sonaron dos tiros. Andrei, del susto, se apartó. El auto se inclinó a la izquierda poniendo las ruedas del lado derecho en el aire.
– Mantén el volante! – gritó el mayor, disgustado. – Persíguelos. – y señaló hacia la derecha.
Y, de repente, Andrei vio, a la luz de los faros, las patas traseras de muchos animales. El rebaño de saigas estaba directamente ante él, como si el rayo de luz le mostrara el camino. Las cabezas de los saigas no se veían, solo sus patas, coronadas con gruesas ancas, que subían y bajaban, subían y bajaban. Los tontos animales ni siquiera trataban de apartarse. Estaban acostumbrados a alejarse de los peligros naturales a punta de velocidad. Pero el auto, indiferente, los alcanzó rápido.
Los innumerables guijarros que levantaban los saigas golpeaban duramente a Andrei en la cara. Cerraba los ojos llorosos e iba casi al azar.
El mayor recargó el rifle y, sin apuntar, disparó hacia adelante. Uno de los saigas, como si se hubiera tropezado, cayó de lado arrastrándose sobre la tierra y levantando una columna de polvo. El carro, con un crujido, le pasó por encima.
– No te detengas! ¡Lo recogemos después! – gritó emocionado el mayor y continuó los disparos a los animales.
El ruido de las costillas rotas bajo las ruedas le hizo sentir a Andrei algo desagradable hasta en el mismo corazón, pero él, obedientemente, continuó acelerando el auto. El carro ya había alcanzado el rebaño y, prácticamente ya iba en el medio de ellos. El aire ya estaba saturado del olor a sudor de cuero. Adelante, los animales caían, ya sea por los disparos, ya sea por el cansancio y caían dando volteretas rompiéndose el cuello. A veces bajo las ruedas. Cuantos habían caído, ya Andrei no podía decirlo. Cada obstáculo vivo y rotura de huesos le daba a Andrei un nuevo choque de dolor en las sienes.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: